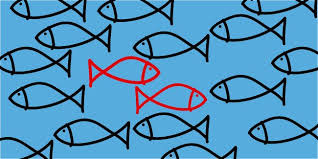La historia de la Iglesia nace desde la elección de Dios y desde la respuesta del hombre. Quien acoge la llamada, quien acepta, ayudado por la gracia, la fe católica, puede dar su sí. Empieza a ser miembro del Cuerpo Místico de Cristo.
En el camino, sin embargo, aparecen tentaciones. Unos vuelven a las costumbres paganas. Otros viven con una mentalidad mundana y sin vida litúrgica. Otros acogen y defienden herejías que van contra la doctrina.
Conservan plena actualidad las palabras de san Pablo a los corintios:
“¡No unciros en yugo desigual con los infieles! Pues ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? (…) Por tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura, y yo os acogeré. Yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso” (2Co 6,14 18).
Por eso, ante quienes defienden ideas racistas, o el aborto, o la eutanasia, o formas de unión entre las personas como si fueran matrimonio sin serlo, o el amor a las riquezas, o la violencia gratuita, hay que saber apartarse con firmeza para mantenerse unidos a Cristo.
La alternativa inició desde el principio de la Iglesia. Cristo mismo preguntó a sus discípulos si querían dejarle o si aceptaban sus enseñanzas sobre el pan de la vida (cf. Jn 6). Porque ayer, como hoy, falsos hermanos quieren seducir a los ingenuos y apartar a los creyentes de la verdadera doctrina católica (cf. Gal 2,4; Hch 20,29-30; 1Jn 2,18-19).
La verdad, lo sabemos, viene de Dios y nos posee. No está bajo nuestro arbitrio, ni podemos rebajarla con engaños de mercadotecnia que nunca funcionan. Solo vale la pena aceptar, con fe humilde y confiada, lo que ha sido revelado por Dios y conservado, durante siglos, por los pastores fieles de nuestra Iglesia católica.